El gato con botas |
( Charles Perrault )
Había una vez un honrado molinero que tenía tres hijos. Por estos tres hijos trabajó toda su vida esperando dejarles al morir una buena herencia. Pero jamás llegó a tener riquezas. El trabajo del molinero no daba para hacerse rico.
Un día, cuando ya era viejo, murió. Sus hijos lloraron
al padre que, aunque pobre, había sabido enriquecerlos con
los valores de la honradez.

|
La herencia consistía en un molino, un burro y un gato.
–¿Llamaremos a un notario para hacer la repartición? –preguntó el mayor.
–¿Para qué? –dijo el menor–. Entre los tres nos repartiremos las cosas. Hagamos que la suerte decida.
Cada uno sacó un papelito de una bolsa y en cada papel estaba el nombre de lo que la suerte les deparaba.
Al mayor le tocó el molino; al segundo, el burro, y al menor no le tocó otra cosa que un gato. ¡Un simple gato!, porque los gatos sólo sirven para cazar ratones y dormir junto al fuego.
El muchacho quedó desconsolado con tan poco recibido.
–Mis hermanos –decía– podrán ganarse bastante bien la vida juntándose los dos. Pero yo... puedo comerme el gato, puedo hacerme unos guantes con su piel, ¿y después? Tendré que morirme de hambre.
El gato, que oía estas palabras bastante humillado, pero que se hacía el desentendido, le dijo con aire sosegado y muy serio:
–No se aflija, mi amo: no tiene más que darme una bolsa, mandar que me hagan un par de botas a la medida para que pueda meterme en un zarzal sin lastimarme y verá cómo su herencia no es tan mala como cree.
–Creo que eres un gato inteligente. Te daré lo que me pides y... ¡ya veremos qué resulta!
Aunque no se hacía muchas ilusiones, el amo del gato le compró una buena bolsa y, luego de unos días, un zapatero le trajo las botas más raras que había hecho en su vida. Aunque tuvo que aceptar que con ellas el gato se veía hecho un señor.
–¡Gracias, amo! –dijo el gato–, no se arrepentirá de haber gastado su dinero en mí.
Y salió corriendo con la bolsa al hombro.

|
El muchacho sintió confianza al verlo tan decidido y emprendedor. Se veía en los ojos gatunos una inteligencia poco común.
"A lo mejor no resulta tan mala mi herencia" –se dijo para consolarse.
El gato se fue a un terreno donde había muchos conejos, abrió su bolsa y puso en ella hierbas que él sabía que les encantaban a los conejos. Se tumbó haciéndose el muerto, pero con los cordones de la bolsa en la mano, y esperó a que algún conejito inexperto en las trampas de este mundo viniera a meterse en ella para comer lo que había adentro.
No tuvo que esperar mucho. Un conejito joven y distraído entró en el saco. El gato tiró en seguida de los cordones y la bolsa se cerró con el conejito adentro.
–Lo siento, conejito, pero tengo que matarte para ayudar a mi amo.
En un dos por tres lo mató y, muy orgulloso de su habilidad, se fue al palacio del rey y solicitó hablarle.
Al ver un gato tan educado y caminando sobre sus dos patas, que calzaban unas lindas botas, le hicieron subir a los aposentos de Su Majestad, donde nada más entrar hizo una profunda reverencia al rey y le dijo:
–Majestad, éste es un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás (era el nombre que le había parecido bien para su amo) me encargó ofrecerle de su parte.
Al decir esto, le entregó el conejo a un paje. El rey le dijo amablemente:
–Dile a tu amo que lo acepto agradecido y que me gusta mucho.
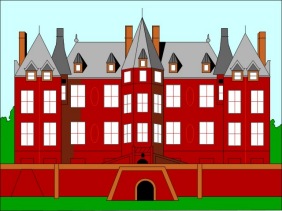
|
Otro día el gato se fue a esconder en un
trigal, siempre con la bolsa abierta y con un puñado de granos
de trigo adentro, y siempre haciéndose el muerto.
Al poco rato entraron dos perdices en la bolsa; tiró de los
cordones y las atrapó a las dos. También se disculpó
por tener que matarlas, porque no había más remedio:
"Yo soy un gato bueno, pero responsable de mi amo", pensó.
De nuevo fue al palacio del rey a ofrecerle las perdices en nombre de su amo, como había hecho con el conejo.
El rey recibió con agrado el regalo y ordenó a sus sirvientes:
–Den al señor Gato una buena propina.
Durante dos o tres meses siguió el gato cazando y llevando de vez en cuando al rey algunas buenas piezas de parte de su amo.
Un día se enteró de que el rey estaba preparándose
para salir de paseo en su carroza con su hija, la princesa Rosalinda,
la más hermosa del mundo, que quería pasear a orillas
del río.
Corrió donde su amo y le dijo:
–Si quiere seguir mi consejo, su fortuna es cosa hecha. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar que yo le indique. Luego me deja hacer a mí.
El Marqués de Carabás hizo lo que
le aconsejaba su gato, sin saber adónde iría a parar
aquella nueva extravagancia.
Mientras se estaba bañando, el rey pasó en su carroza
y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas:
–¡Socorro, socorro, que se está ahogando el Marqués de Carabás!


|
Al oír estos gritos, el rey sacó la cabeza por la portezuela y al reconocer al gato que tantas veces le había llevado piezas de caza, ordenó a sus guardias:
–Vayan en seguida y ayuden al Señor Marqués de Carabás.
Mientras estaban sacando al pobre marqués del río, el gato se acercó a la carroza real y dijo al rey:
–¡Gracias, Majestad! Mi amo acaba de ser víctima de un robo. Unos ladrones le han robado la ropa. Yo he gritado: "¡al ladrón!", pero nadie me oyó y mi amo ha quedado sin ropa. No puede salir del agua.
El rey ordenó en seguida:
–Vayan los encargados a mi guardarropa y escojan uno de mis mejores trajes para el Marqués de Carabás.
–Muchas gracias de nuevo, Majestad –dijo el gato–. Mi amo, el Señor Marqués de Carabás vendrá a agradecerle cuando pueda presentarse vestido ante su rey.
La orden del rey fue cumplida con diligencia y
el Marqués de Carabás acudió a la carroza para
dar las gracias por el favor recibido.
El hermoso traje que vestía realzaba su buen aspecto. Era
joven, apuesto, y la hija del rey lo encontró muy de su gusto.
El Marqués de Carabás la miró, primero respetuosamente
y luego sus miradas se volvieron tiernas. La princesa se enamoró
locamente de él.
El rey también encontró que el apuesto joven era una
buena pareja para la princesa y lo invitó a subir a la carroza
para que siguieran juntos el paseo.

|
–Suba, señor Marqués –le dijo–. Mi
hija, la princesa Rosalinda, y yo estaremos encantados de su compañía.
–Es un gran honor para el más humilde de sus súbditos,
Majestad –dijo éste, haciendo una profunda reverencia.
Los caballos siguieron avanzando con paso de paseo, mientras el gato, al ver que sus planes empezaban a tener éxito, tomó la delantera y encontrando unos campesinos que regaban un prado les dijo:
–¡Buenas tardes, buena gente! Vengo a darles un aviso: El rey pasará por aquí y deben decirle que este prado pertenece al señor Marqués de Carabás. Si dicen otra cosa, les harán picadillo, como carne de pastel.
Efectivamente, al poco rato, la carroza real se detenía y el rey, sacando la cabeza, preguntó a los segadores:
–¿De quién es el prado que están segando?
–Es del señor Marqués de Carabás –dijeron todos a la vez, pues recordaban con susto la amenaza del gato.
–El señor Marqués tiene aquí una buena propiedad –dijo el rey, dirigiéndose al joven Señor de Carabás.
–Ya ve, Majestad –repuso el Marqués–, es un
prado que no deja de producir en abundancia todos los años.
El Gato siempre iba adelante y se encontró con otro grupo que segaba en unos extensos campos de trigo.
–Buenas gentes –les dijo–, si no dicen al rey, cuando pase por aquí, que estos trigales pertenecen al señor Marqués de Carabás, les van a hacer picadillo, como carne de pastel.
Cuando el rey pasó por el lugar, quiso saber a quién pertenecían todos aquellos campos que veía llenos de trigo candeal.
–Son del señor Marqués de Carabás –respondieron a coro los segadores.
–Le felicito, señor Marqués. Me complace mucho ver su hermosa propiedad.
–Todo lo mío está a su disposición –dijo el Marqués, mirando con amor a la princesa.
El gato, que continuaba yendo delante de la carroza, decía a todos los que encontraba trabajando lo mismo que a los segadores. El rey estaba asombrado de las grandes posesiones del señor Marqués de Carabás.
Pero el plan del inteligente animal no había dejado de lado ningún detalle que sirviera para dar brillo y lustre a su amo, el improvisado Marqués de Carabás. Siempre corriendo, llegó a un majestuoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico de todas aquellas tierras por las cuales el rey estaba pasando, pues todas dependían del castillo del ogro.

|
El gato se había informado con cuidado de quién era el tal ogro y de la rara cualidad que tenía. Al encontrarse con los servidores del castillo solicitó una entrevista con el ogro.
–No he querido pasar tan cerca del castillo –dijo– sin tener el honor de presentarle mis respetos.
–Sea bienvenido –dijo el ogro–. Me complace verlo. Hoy espero a mis amigos a cenar.
–Me han asegurado, señor ogro, que usted tiene el don de convertirse en toda clase de animales. Dicen que puede transformarse en león o en elefante –le dijo el gato con aire de incredulidad.
–Pues es verdad –respondió bruscamente el ogro–, y para demostrarlo voy a convertirme en león.
El gato se asustó tanto al ver un león ante él, que de un salto alcanzó a subirse al alero de un tejado, aunque sus lindas botas no eran nada buenas para andar por las tejas.
Cuando el ogro, muerto de risa ante el susto del gato, volvió a su forma normal, el asustado gato bajó del tejado y confesó:
–Al ver el león, señor ogro, le confieso que pasé mucho miedo. Pero dígame ¿es verdad que puede tomar la forma de animalitos más pequeños? ¿Podría convertirse en una rata o un ratoncito? Tengo que confesarle que no lo creo. Eso es imposible.
–¿Imposible? ¡Ja, ja, ja! –replicó el ogro, riendo con suficiencia–. Ahora verás.
En un instante la imponente figura del ogro corría por el suelo convertida en una pequeña rata. En cuanto la vio el gato... ¡zas!, se arrojó sobre ella y la devoró en menos tiempo que el que se tarda en decirlo.
–Adiós para siempre, Señor Ogro –gritó contento el gato, contoneándose con sus elegantes botas.
Entretanto el rey, al ver el magnífico castillo del ogro quiso entrar en él. El gato, que oyó el ruido de la carroza, pasó por el puente levadizo y corrió al encuentro del rey.
–Sea bienvenido, Su Majestad, al castillo del señor Marqués de Carabás –le dijo abriendo la portezuela de la carroza real.
–¡Pero, señor Marqués! ¿También es suyo el castillo? –exclamó admirado el rey–. No hay nada más hermoso que esta explanada y los edificios que la rodean. ¿Me permite ver el interior?
–Nunca más honrado este humilde súbdito de Su Majestad –dijo con donaire el Marqués, dando la mano galantemente a la princesita Rosalinda.

|
Abría la marcha el rey, luego el apuesto Marqués de Carabás con la princesa y, dirigiendo la ceremonia de recepción, el señor Gato enseñaba el vestíbulo con los pajes engalanados flanqueando a la comitiva. Ésta se dirigió luego a una gran sala, donde había servida una magnífica cena.
El infortunado Ogro la había preparado para unos amigos que debían visitarle aquel mismo día y que no se habían atrevido a entrar al saber que el rey estaba en el castillo.
El rey estaba encantado de las cualidades del Marqués de Carabás y ya se había dado cuenta de las miradas de amor que se cruzaban el marqués y la princesa.
En un momento de la cena, cuando ya todos habían bebido algunas copas de vino, fue fácil exteriorizar los sentimientos:
–Señor Marqués –dijo el rey–, sólo de usted y de mi hija, la princesa Rosalinda, depende que llegue a ser mi yerno. ¿Qué dicen ustedes?
–Yo estoy enamorado de la princesa –repuso el marqués mirándola a los ojos-. ¿Podré esperar que ella acepte mi deseo de ser su esposo?
–Es lo que más quiero en este mundo –respondió ruborizada la feliz Rosalinda, dejando descansar sus manitas entre las del marqués y diciendo con los ojos lo que su recato le impedía decir con los labios.
Aquel mismo día se hicieron los preparativos para la boda y al día siguiente, cuando el sol hacía brillar el oro del palacio, la feliz pareja se unía en matrimonio en la más fastuosa ceremonia. Rosalinda iba hermosa como una flor recién abierta, y el marqués como el joven más apuesto y enamorado del mundo.
Todo el reino celebró las bodas durante ocho días. El rey vio partir a la pareja hacia el castillo del marqués con lágrimas de alegría, y el gato...
¿Qué sucedió con el señor Gato?
Pues que se convirtió en un gran señor y ya no corrió tras los ratones más que para divertirse. Y cuando el rey murió y el marqués ocupó el trono que dejaba vacío, se convirtió en el primer caballero de la corte.
Dicen que cuando nadie le veía, el gato se quitaba las incómodas botas y corría por los tejados a verse con una blanca gatita que le quitaba el sueño.
De esa relación, cuentan, nació una hermosa familia gatuna que tuvo luego sus propias historias para contar.

